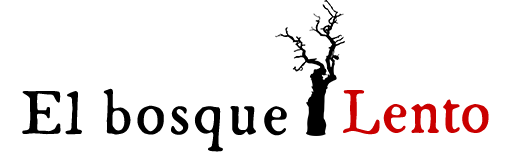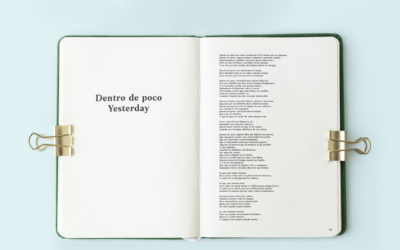Auguro que todas las voces Serán tu palabra, Mientras, Sordo de albas, Todo silencio Esperando tu habla, Sin poderlo saber, Nada escuchado del viento, Nunca de la respiración con afectos, Poco del siseo tras el nado constante Desplazando las aguas; Nada...
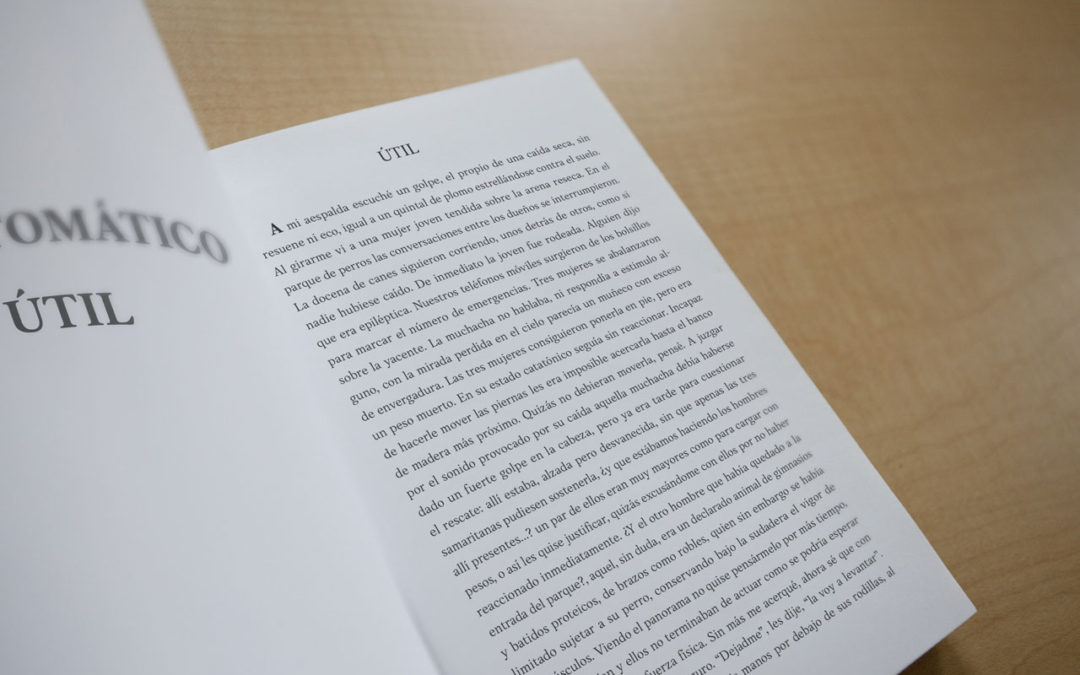
Útil
A mi espalda escuché un golpe, el propio de una caída seca, sin resuene ni eco, igual a un quintal de plomo estrellándose contra la roca. Tras girarme vi a una mujer tendida sobre la arena. En el parque de perros las conversaciones entre los dueños se interrumpieron. La docena de canes siguieron corriendo, unos detrás de otros, como si nadie hubiese caído. De inmediato la joven fue rodeada. Alguien dijo que era epiléptica. Teléfonos móviles emergieron de los bolsillos para marcar el número de emergencias. Tres mujeres se abalanzaron sobre la yacente. La muchacha no hablaba, ni respondía a estimulo alguno, con la mirada perdida en el firmamento parecía un muñeco de excesiva envergadura. Las tres mujeres consiguieron ponerla en pie, pero era un peso muerto.
“Guiadme”, dije temiendo los abundantes hoyos del lugar, muestra de la afición excavadora de los perros. No lo quise reconocer pero aquella desconocida pesaba más de lo que, en un principio, me hubiese imaginado.
En su estado catatónico seguía sin reaccionar. Incapaces de hacer que ándese les era imposible acercarla hasta el banco de madera más próximo. Quizás no debieran moverla, pensé. A juzgar por el sonido provocado por su caída aquella muchacha debía haberse dado un fuerte golpe en la cabeza, pero ya era tarde para cuestionar el rescate: ahí estaba, alzada pero desvanecida, sin que apenas las tres samaritanas pudiesen sostenerla, ¿y que estábamos haciendo los hombres allí presentes…? un par de ellos eran muy mayores como para cargar con pesos, o así les quise justificar, quizás excusándome con ellos por no haber reaccionado de inmediato. ¿Y el otro hombre que había quedado a la entrada del parque?, aquel, sin duda, era un declarado animal de gimnasios, adicto a los batidos proteicos, de extremidades cual robles, quien sin embargo se había contentado con sujetar a su perro, manteniendo en reposo el evidente vigor de sus brazos. Viendo el panorama no quise pensármelo por más tiempo, ellas no podían y ellos no actuaban como se podría esperar de un hombre con fuerza física. Sin más me acerqué, ahora sé que inconscientemente pero seguro. “Dejadme”, les dije, “la voy a levantar”. De inmediato deslicé una de mis manos por debajo de sus rodillas, al tiempo que con la otra le aferraba de la cintura, y sin mayor miramiento la elevé hasta mi pecho, como un Hércules presumido, tanto que con su cuerpo tapé mi campo de visión, privándome de ver por donde encaminar mis pasos. “Guiadme”, dije temiendo los abundantes hoyos del lugar, muestra de la afición excavadora de los perros. No lo quise reconocer pero aquella desconocida pesaba más de lo que, en un principio, me hubiese imaginado. Su complexión era muy similar a la de mi ex novia, pero de ella hacía años que no sabía nada, y mi cuerpo ya no recordaba cuanto pesaba su cuerpo.
Tuve que cruzar varias esquinas antes de percatarme de mi postura. Estaba erguido, con el tórax hinchado, los pectorales en firmes y caminando con la cabeza muy alta. Sin duda aquel que cruzaba de una acera a otra no era yo, ese era alguien que fui y a quien ya no recordaba.
Con la mascarilla cubriéndome nariz y boca el aire me faltaba en los pulmones: demasiado tabaco y demasiados años sin levantar a nadie entre mis brazos. Directo hacía el banco las piernas me flaqueaban, pero era absurdo, siempre he sido un hombre fuerte, sin embargo en aquellos pocos metros requerí de toda mi adrenalina, mientras sentía a través de mi aliento el acuciante reclamo de un oxigeno que no me llegaba. Con asfixia, y avergonzado de que mis resuellos fuesen audibles, dejé a la muchacha sobre las tarimas de madera. Pese al esfuerzo la deposité con sumo cuidado, como si fuese una flor en el lecho de las nupcias más delicadas. Inmediatamente las mujeres volvieron a darle asedio, intentando captar de ella la reacción que fuese. Con el teléfono pegado a la oreja una de aquellas tres ya estaba indicando la dirección para que llegase la ambulancia.
Queriendo recuperar el aliento quedé observando, quieto, casi convertido en estatua. Entonces sentí algo por tiempo olvidado. En un principio identifiqué dicho sentir con la certeza de que había hecho lo correcto, pero no era únicamente eso, nunca he dudado a la hora de ayudar a alguien, no era la primera vez que cargaba con un cuerpo, que me dejaba usar como muleta, o lo que fuese necesario con tal de auxiliar a alguien caído en mitad de la calle. No, mi sentimiento iba más allá. Entonces miré la hora, debía marcharme. Llamé a mi perro y con este salí del parque pasando frente al hombre de músculos pronunciados. El tipo permanecía contemplativo, como si todas las mensualidades del gimnasio no le sirviesen más que para lucirse en fotos con la ropa ajustada. Presuroso me dirigí de regreso, no sin antes volver la vista, deseando oír la sirena de cualquier ambulancia. Mientras andaba la extraña sensación no dejaba de crecerme. Estaba sudando, con el aliento entrecortado, pero repleto de una satisfacción y energía que aún no me eran del todo comprensibles. Volví a la calle tras dejar a mi perro despidiéndome en la puerta de casa. Tuve que cruzar varias esquinas antes de percatarme de mi postura. Estaba erguido, con el tórax hinchado, los pectorales en firmes y caminando con la cabeza muy alta. Sin duda aquel que cruzaba de una acera a otra no era yo, ese era alguien que fui y a quien ya no recordaba. Quise creer que la sensación que me invitaba a no reconocerme se debía a la adrenalina. Quizás era aquel proceso químico lo que me producía la innegable satisfacción de haber hecho lo correcto, pero seguía habiendo algo más, tan profundo que se me estaba perdiendo en las honduras.
Toda esa energía era deudora de mucho más que un esfuerzo físico, cuando mi cuerpo ya no sabía mover más músculos que los estrictamente necesarios como para poder cargar con las bolsas de la compra. Después de años de estar en el paro, después de dos años de pandemia, la cual me había inmovilizado, en ese instante me sentí el más ordinario de los súper héroes. De repente en el pie me dio un tirón, recordándome el esfuerzo reciente, pero no me importó, seguí caminando con el pecho encendido como hiciera demasiado que no se me inflamaba. Lo volví a pensar y entonces lo comprendí. Durante los dos años de pandemia no había tocado a nadie, a ningún amigo, a ningún ser humano, si quiera a mi madre con la que convivía.
Quise creer que la sensación que me invitaba a no reconocerme se debía a la adrenalina. Quizás era aquel proceso químico lo que me producía la innegable satisfacción de haber hecho lo correcto ayudando a una desconocida
Yo soy persona de riesgo, gordo, hipertenso, y fumador en exceso, y mi madre pasa la vida conectada a una maquina de oxigeno. Con EPOC y un enfisema pulmonar ella no podía correr el riesgo de contraer una enfermedad que le destrozase los pulmones. Ambos lo sabíamos. Por todo ello me había encerrado durante dos años, cuidándome mucho de contraer nada, sin salir de mi ciudad, sin sociabilizar, y por supuesto sin tener sexo. Dos años en los que se me había atrofiado tanto el cuerpo como el alma. Durante los dos años de pandemia no hubo ningún anhelo, queriendo evitar cualquier recuerdo que me trajera añoranzas impasibles de ser saciadas, castrando toda expresión de amor por la vida, precisamente porque nada me es más amado que la vida de aquellos que me rodean. Por todo ello debí sacrificar las presencias, voces y pieles por las que mi cuerpo clamaba con silencio de ruinas. Pero aquella tarde me sentí útil, reconstruido, de forma ya no recordada, casi tan antigua como el tiempo. Me había sentido útil con toda la masculinidad que tenía escondida, redescubriendo un pequeño poder que dormía entre los almohadones de mi adocenamiento. Ya no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, y menos aún a levantar mujeres entre mis brazos. En otra época, con mi pretérito cuerpo, aquello no habría sido extraño, portar a mujeres como si mis manos fuesen literas. De aquello ya hacía tiempo, incluso antes de que llegara la pandemia el recuerdo de tal contacto ya se me había exiliado. Sí, hacía dos años que vivía auto confinado, tres que vivía sin sexo… seis que vivía sin ella. Y entonces supe porque no pude reconocerme. La última vez que sentí tal energía, tanta alegría de haber obrado sin titubeos, fue aquella primera noche en la que la acompañé a su casa, después de en la mía propia haber pasado la tarde entera. En aquel primer día ella voló sobre mis brazos, “no, que peso demasiado”, me dijo una y otra vez sin que atendiera a sus ruegos, porque ella no me pesaba, desnudos podía moverla de un espacio de luz a otro, sintiendo como los huracanes besaban la completa juventud de mis bronquios. Era mentira que pesara, claro que lo era porque ella me resultó tan ligera como todo lo etéreo, porque sin duda el hombre que fui podía portarla a cualquier lugar sin que rozase los suelos.
Sí, hacía dos años que vivía encerrado, tres que vivía sin sexo, seis que vivía sin ella y diez que no iba por la calle, con tal satisfacción, tan henchido por hacer lo correcto, por sentirme útil de nuevo, fuerte y viril, tanto que esa tarde el mundo me pudo redescubrir, nuevamente recorriéndolo…
…sí, fui útil, de una manera que solo yo y yo únicamente comprendemos.
Otros contenidos
de interés
Auguro que todas las voces
Útil
A mi espalda escuché un golpe, el propio de una caída seca, sin resuene ni eco, igual a un quintal de plomo estrellándose contra el suelo. Al girarme vi a una mujer joven tendida sobre la arena reseca.
Dentro de poco (yesterday)
Dentro de poco las cosas terminarán de la forma que no quisimos.
Dentro de poco, empezaremos a enterrar a nuestros padres,